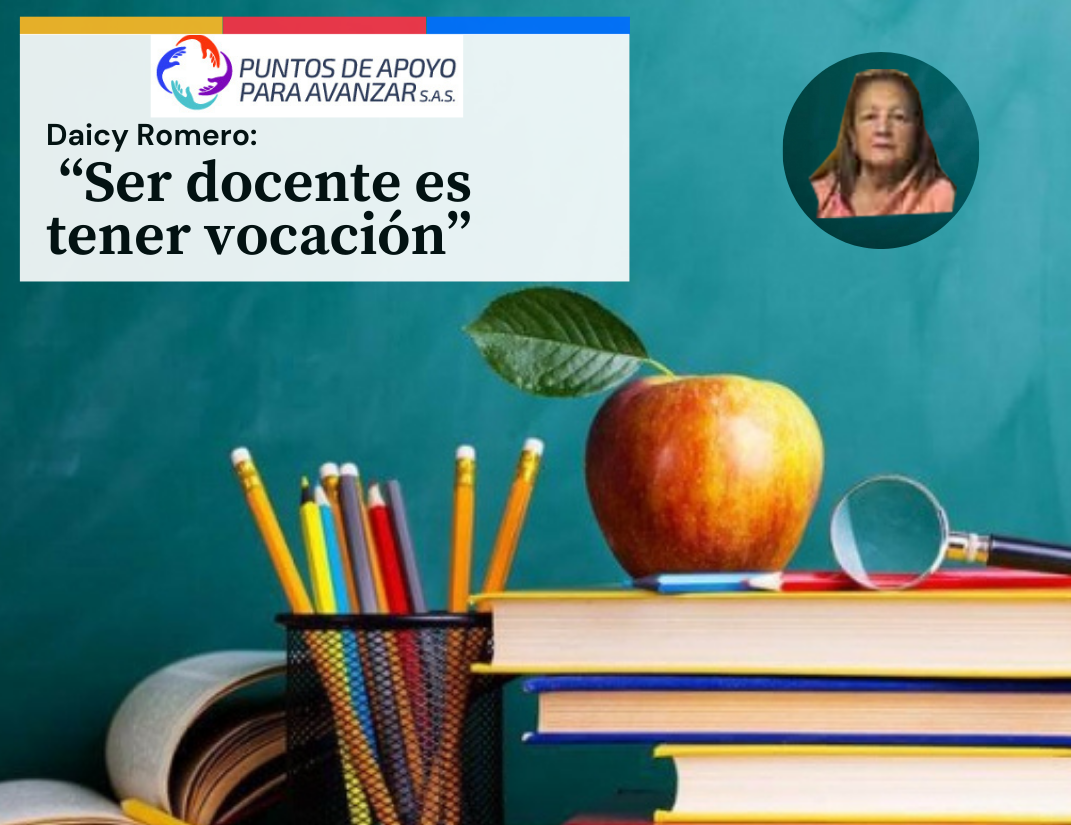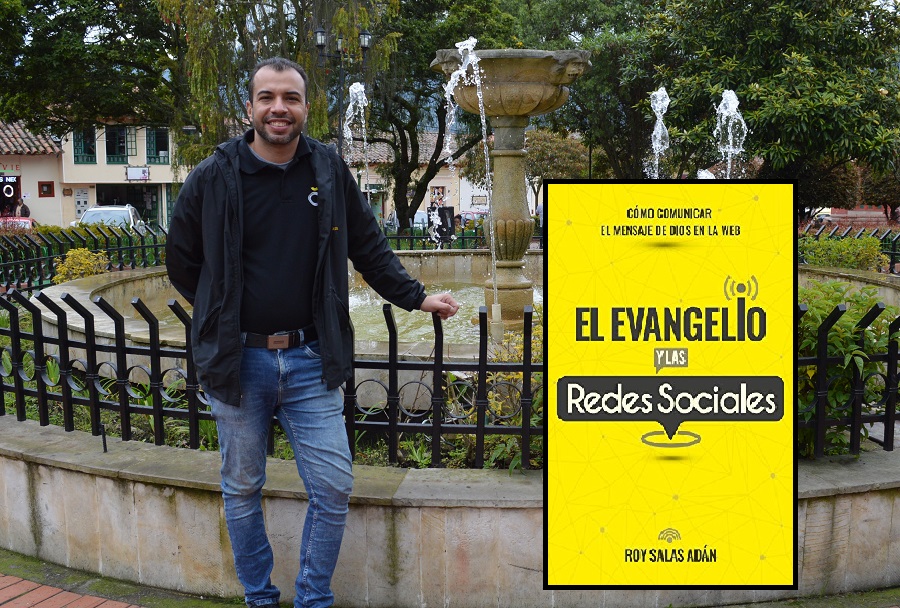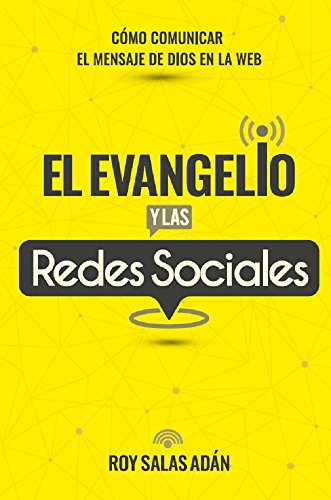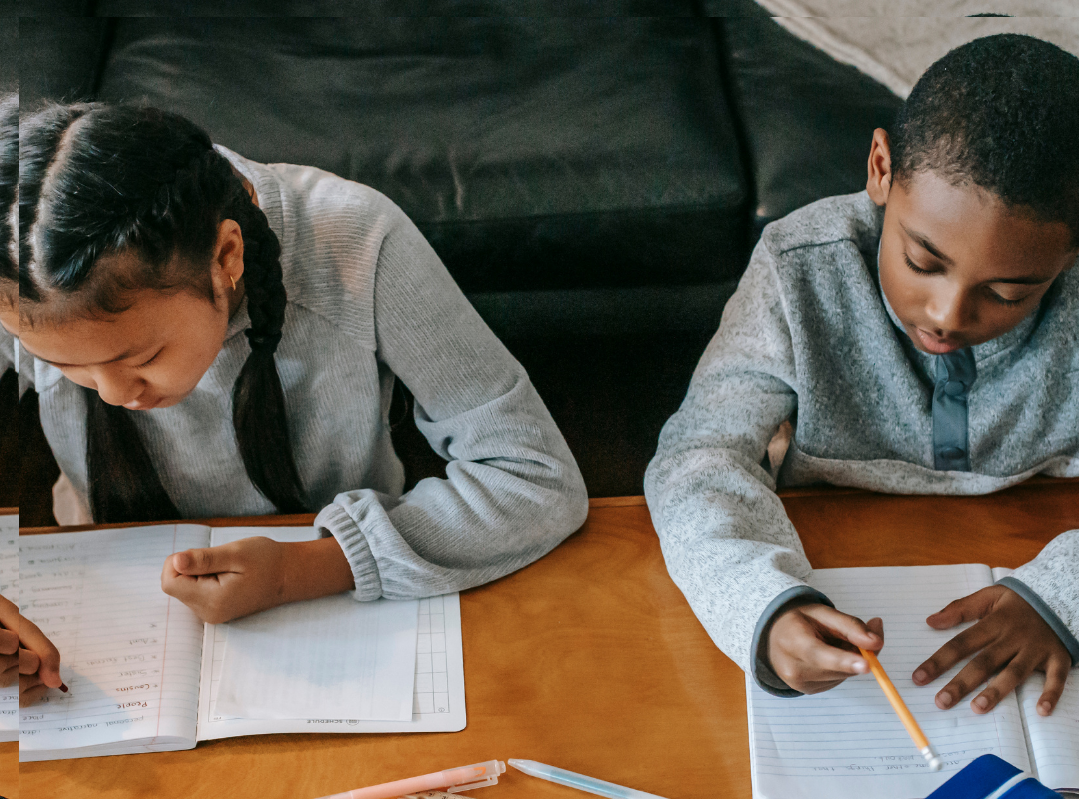Edward Johnn Silva Giraldo
Publicado en la Edición 53 – Junio – Julio de 2018. www.elobservador.co El Observ@dor
El ideal de progreso centrado en una perspectiva de desarrollo limitada al crecimiento económico, legitima la expresión “si tienes más eres mejor que los demás”. Este énfasis de lo económico en la definición de desarrollo como señala el antropólogo colombiano Arturo Escobar, lleva a priorizar el tener sobre el ser y a validar valores culturales del consumo que se reproducen por ejemplo en las letras de las canciones “quien no tiene, no es”, “tanto tienes, tanto vales”. La búsqueda incesante por el consumo genera una sensación de frustración y fracaso cuando no se consigue corresponder a las demandas de éxito impuestas por la cultura occidentalizada. Los modelos de éxito y felicidad difundidos por los medios de información se apoyan en promesas comerciales que determinan la necesidad de consumir para conseguir el bienestar. La construcción de imaginarios de éxito y felicidad se alinean a las lógicas del mercado, ya que por medio de la publicidad y la propaganda se presiona para adquirir nuevos productos que están de moda. Tal como señaló en su época el publicista y periodista Edward Bernays.
La moda y la propaganda orientada desde un modelo difusionista desarrollista es cuestionada por el experto en comunicación Jan Servaes, este modelo explica que todo producto nuevo es mejor. Sin embargo, la vigencia de lo nuevo es limitada, pues cada producto requiere reemplazo por uno más nuevo. Este círculo vicioso, promueve la necesidad de consumo y acumulación, ubicando el producto por encima de las relaciones. Por tanto, bajo la mirada del mercado, las relaciones se mercantilizan y adquieren un significado utilitarista de conveniencia económica que se naturaliza con el argumento individualista de la competitividad y la productividad.
La naturalización de las relaciones mercantilizadas tiende a establecer categorías y clasificaciones que determinan el grado de progreso y desarrollo en las personas. Categorías como pobre, rico, éxito, fracaso, abajo, arriba, entre otras, se convierten en marcos de referencia que indican el nivel de calidad de vida alcanzado, lo cual lleva a la carrera desenfrenada de tener y tener más.
El escritor Uruguayo Eduardo Galeano señaló “quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: “unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen”. En la carrera desenfrenada de tener más, se arman los unos a los otros de equipajes comerciales para responder a las lógicas del mercado, donde según el politólogo Carlos Martinez Hincapié se establecen dualismos que perciben al otro como enemigo, contrincante y competidor al que se le debe ganar.
Ante el panorama expuesto surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo promover relaciones humanizantes y para la vida, que confronten la visión alienante del mercado? ¿Cómo deslegitimar narrativas de progreso y desarrollo que venden un modelo de éxito basado en las lógicas del mercado?