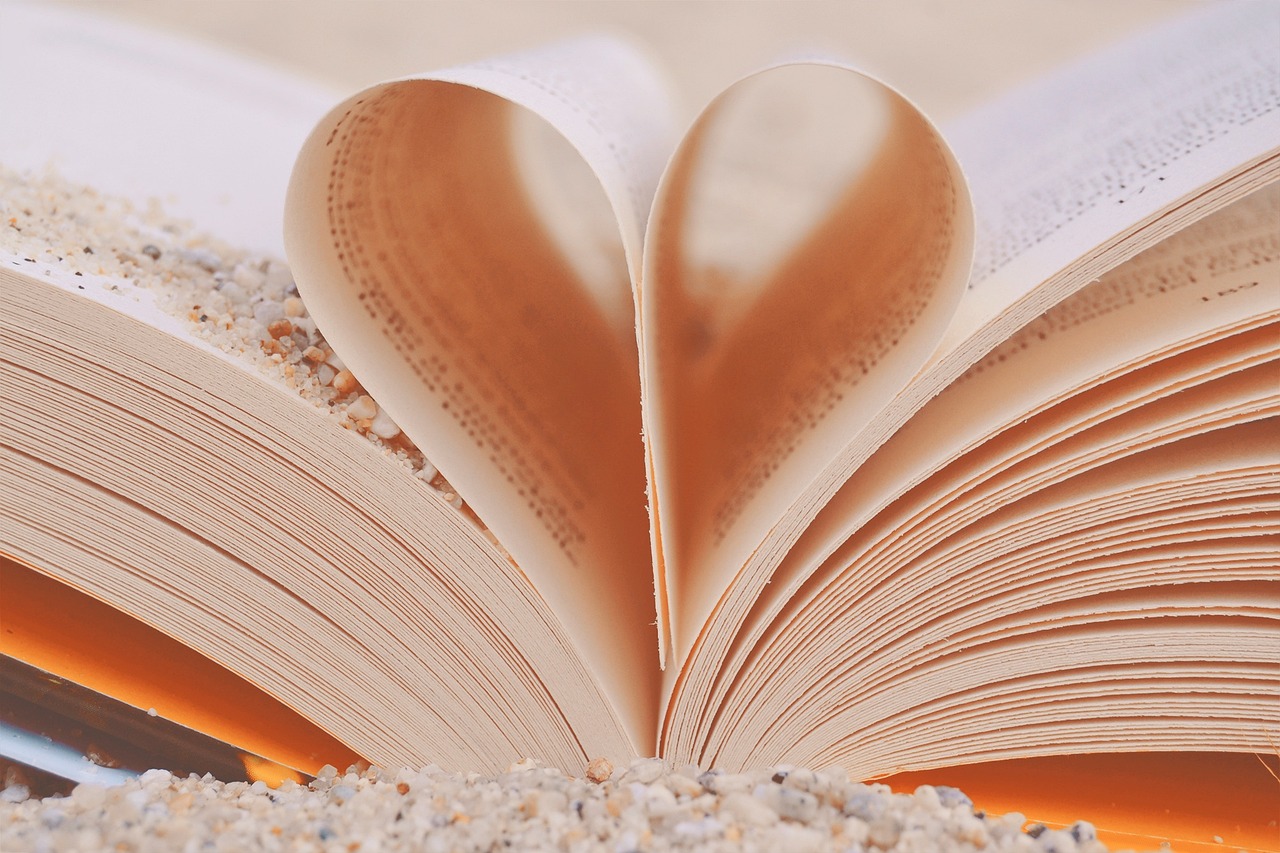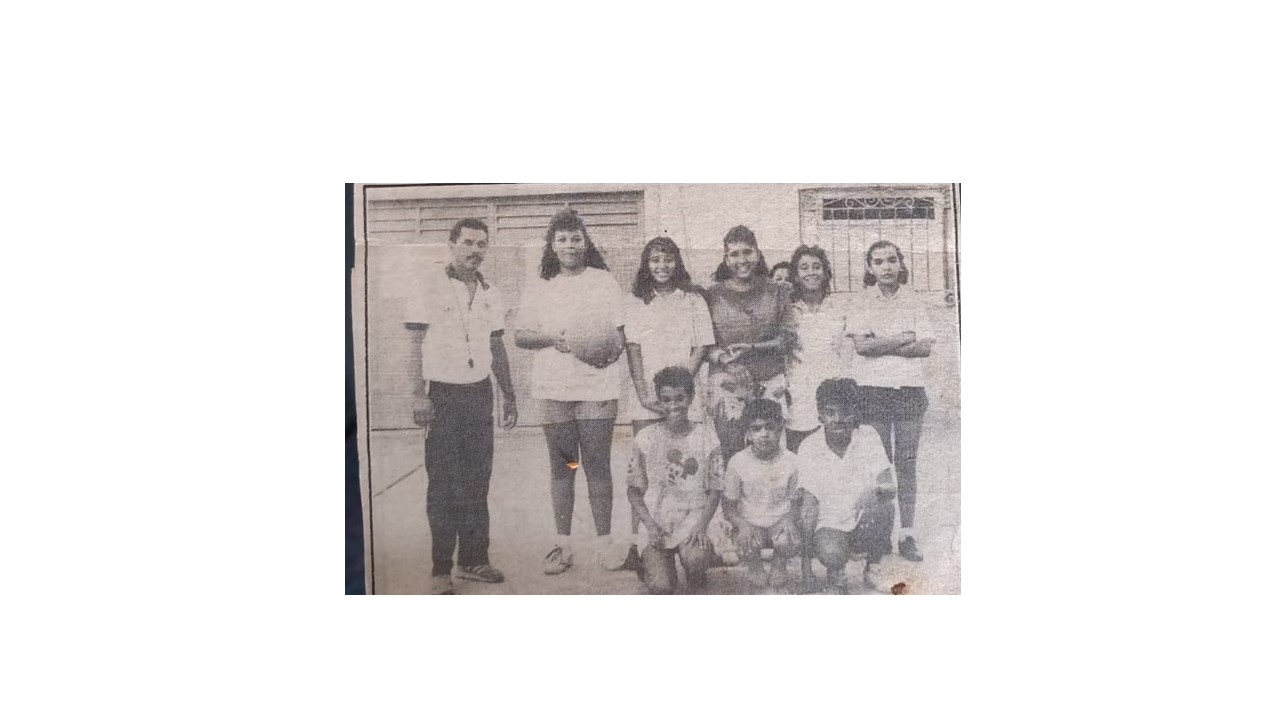Por Roy Salas Adán. Periodista y escritor.
El pasado día del niño, un grupo de emprendedores de la gastronomía venezolana en Cajicá, realizaron con éxito su primer evento conjunto, una iniciativa que les está motivando a generar una mayor sinergia y solidaridad. Allí reina el espíritu de colaboración que hermana a los emprendedores de los saberes gastronómicos, así lo explicó Ángel Pastran, propietario del emprendimiento Be Happy, quien describe como esta realidad resultó contradecir ampliamente sus prejuicios.
“Yo no entendía lo que significaba trabajar en una plazoleta de comidas, por lo cual, tenía mucha incertidumbre al llegar acá, será que toca pelear entre todos para poder ganar —se preguntaba—, pero mi personalidad no es de ser contendor, sino colaborador, así que aquello me preocupaba, sin embargo al llegar a la plazoleta, bendito Dios, encontré personas muy solidarias, por decirlo en una expresión venezolana, muy panas”, asegura.
También agrega que Francelys Suárez, quien es venezolana, es una experta barista que trabaja en el local vecino donde ofrecen empanadas, arepas y son especialistas en cafés. Que Don Víctor, colombiano, vende postres, helados, cafés y bebidas calientes, “ambos son personas muy colaborativas, con muchas ganas de crecer y de apoyar”, añade.
Explica Angel que debido a que la plazoleta no está aún posicionada, entre todos trabajan para dar a conocer sus productos, tomando turnos para ir a la entrada de la plazoleta a invitar a los transeúntes, invirtiendo en publicidad común, donde aparezcan todos los establecimientos y organizando eventos conjuntos en fechas especiales para atraer a las familias cajiqueñas a este ambiente.
“No sé si ha sido beneficioso para ellos, pero mis vecinos para mí son una bendición”, asegura Ángel “han sido mis cómplices, son muy amables, incluso en ocasiones cuando alguno está embolatado y el otro tiene el negocio solo, nos apoyamos en el trabajo”, explica.
Cuenta que a la señora Francelys la conoció mucho antes de llegar a la plazoleta, el día que decidió con su esposa e hijos conocer Cajicá y evaluar la posibilidad de mudarse, luego de recorrer algunas calles decidió comer unas empanadas y quiso Dios que llegará al local de Francelys, la conocimos ese primer día en el pueblo, “desde ahí a las dos familias nos une una gran amistad y el deseo de prosperar en esta tierra”.
“Nuestra amistad surgió porque ella es de un pueblo cercano al nuestro en Venezuela, somos casi vecinos, estamos como a 15 minutos de distancia, de hecho ella en estos días viajó a Venezuela y aprovechamos de mandar cosas a la familia con ella”, cuenta.
Describe que la hermandad también se refleja en el compartir que organizan cada tarde. «Todos hacemos algo para compartir en las tardes, por ejemplo, compramos pan, lo rellenamos con queso crema y jamón y lo compartimos con café; así cada día nos inventamos una merienda».
“En estos meses de andar nos hemos dado cuenta que si nos ayudamos entre todos crecemos”, comenta que actualmente el reto es que cada uno sepa ofrecer el menú y las características de los distintos locales, ya que si un cliente se sienta a comer una empanada quizás se antoje de un chorizo o un helado y al final todos ganan.
¿De dónde nace Be Happy y cuál es su propuesta?
“Surgió porque desde que llegue a Colombia siempre tuve la expectativa de montar un restaurante, yo en Venezuela tenía un negocio de este tipo, con el cual sostenía a mi familia y anhelaba que aquí no fuera diferente. Así que se dio la oportunidad de comprar Be Happy, con lo cual yo quería dar continuidad al restaurante que se llamaba Dónde Avelino, en honor a mi papá, pero varias personas nos alertaron de lo “complejo que es hacer empresa en Colombia”, así que decidimos conservar el nombre tal como estaba, después con el tiempo entendí que en Colombia es muy fácil formar una empresa. Que terminé creyendo comentarios de otras personas porque en Venezuela si es bastante complicado hacer empresa”.
Explica que Be Happy no tenía originalmente su concepto, sino que fueron ellos, quienes pensando en cómo satisfacer a la gente que le gusta la comida propia, decidieron crear un negocio que prepara todos sus productos cárnicos, desde salchichas de los perros calientes, hasta las chuletas ahumadas de las bandejas a la carta, todo lo hacen de forma artesanal. “Nuestro negocio no es de gastronomía venezolana, sino de gastronomía artesanal, nosotros fabricamos todo, procesamos la chuleta ahumada, la tocineta y todo siguiendo estándares rigurosos, pero con trabajo artesanal, y el cliente que aprecia este arte lo sabe valorar”, asegura.
¿Cómo vinieron a parar a la plazoleta?
«Nosotros el año pasado entramos en las convocatorias de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cajicá y en capacitaciones con el apoyo de una entidad llamada Innpulsa Colombia y de la Cámara de Comercio de Bogotá, en nuestro caso presentamos el proyecto de fabricación y procesado de las carnes frías y con ese proyecto nos invitaron a participar en la convocatoria para capital semilla».
«Nos apoyaron tanto que a pesar de que yo tuve un tema de salud durante esos días, que me mantuvo alejado por dos semanas, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico me buscó y estuvieron muy pendientes de mí, y me ayudaron a que no perdiera la participación».
«En el concurso de capital semilla hice todas las pruebas, comenzamos 32 concursantes, y aunque no gané quedé de quinto. Ese quinto lugar me sirvió para que ellos me dieran una embutidora manual y una máquina de empacado al vacío, equipos que me ayudan mucho, ya que antes, por ejemplo, me tomaba tres días fabricando una tanda de chorizos, ahora sólo me toma dos o tres horas».
«Luego de esto los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo económico me hicieron entender que debía buscar un local que me ofreciera mejores condiciones de infraestructura y así llegue a la feria de comidas del edificio, con la expectativa de adelantar los trámites legales pertinentes, para poder comercializar nuestras carnes frías artesanales y captar mas clientes para nuestro restaurante y para la plazoleta».
¿Cuál es el reto actual?
«Seguir remando juntos, inventarnos estrategias para lograr que esta plaza sea autosustentable, que logremos atender de la mejor manera nuestra clientela».
Finalmente, desde este espacio queremos brindar un pequeño punto de apoyo, y por ello invitamos a nuestros lectores a darse una vuelta por esta comunidad de amigos de la gastronomía, y apoyar el emprendimiento, la economía local y sobre todo el espíritu colaborativo y de hermandad latinoamericana