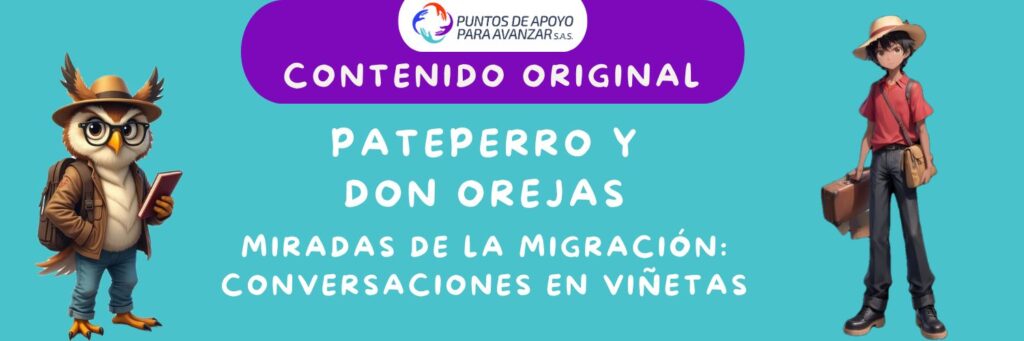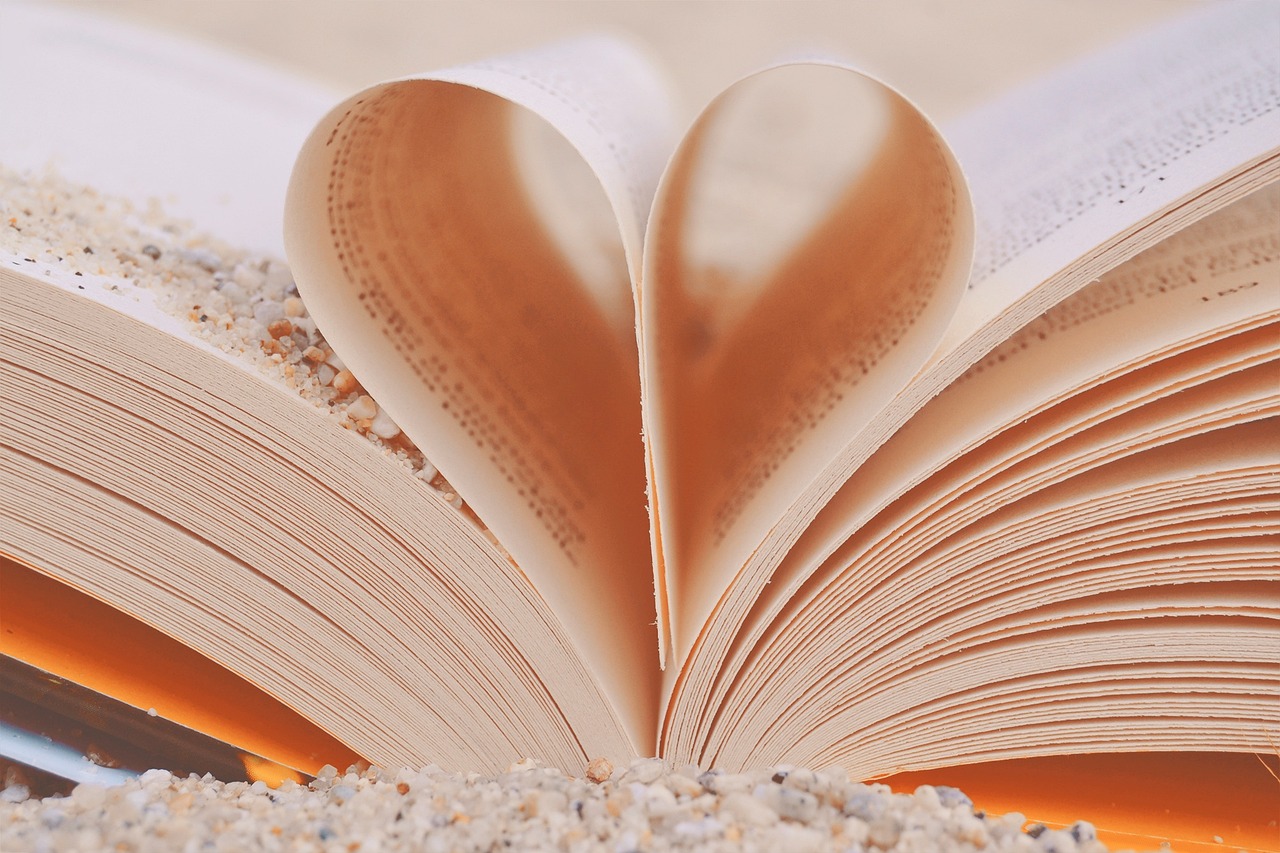Por: Yolima Amado Sánchez. Ávida lectora y entusiasta escritora.
En estos más de cuarenta años de lecturas diversas he logrado afinar el detector para los “buenos libros”, sin importar el género, grosor, autor, fecha de su escritura o el material que los soporta. Seguramente cada quién tendrá sus propios criterios, y en verdad espero que así sea, porque esto indicaría que aun existen los ávidos lectores, sin embargo, en esta noche que no es como cualquier otra, quise listar -a modo de propuesta para nuevos y recorridos lectores- aquellos requisitos infaltables a la hora de decidir si aquel que tengo en las manos o proyectado en una pantalla, lo es.
Por supuesto, estos criterios están cimentados en mis diversas y particulares experiencias de lectura, que ciertamente no añoran ser compartidas o aprobadas, meramente explicitadas en un esfuerzo por hacer visible aquello que se diluye en la cotidianidad de las páginas, de sus letras y puntuaciones; aunque ya hace muchos años que son repasadas mentalmente y puestas en práctica sin siquiera notarlo, tras toparme con un nuevo manjar. A saber:
- En la primera página, no del prólogo ni de la contraportada, sino en la primera página del cuerpo del libro ha de haber ciertas palabras, ciertas oraciones o insinuaciones que me hagan sentir que en lo que sigue hay algo que quiero seguir leyendo. Si la primera página no me hace sentir convocada a leer, difícilmente aparecerá en las que siguen. Es algo similar a toparse con una puerta cerrada, puede ser una puerta bella, costosa, brillante, con pomo vistoso o deslumbrantemente adornada, pero si al abrirla no hay del otro lado más que un cuarto polvoriento o una calle ruidosa o un estante lleno de enciclopedias falsas, ciertamente no habría mayor cosa, sobresalto o deleite tras el umbral.
No obstante, en una habitación polvorienta se pueden esconder curiosos y olvidados tesoros, tras una calle ruidosa podemos toparnos con transeúntes misteriosos y relatos inesperados; y vaya uno a saber qué se puede esconder en medio de falsos libros o falsos estantes. En cualquier caso, esa primera página ha de susurrar un camino, un misterio, un tesoro o un carnaval, la posibilidad de habitar durante cierto tiempo tras cada cuartilla, al amparo de los sinuosos desfiladeros de la palabra.
- A medida que avanza la lectura de los párrafos siento el deseo de señalar frases: No se trata de destacar palabras incomprensibles o rimbombantes, ni de señalar argumentos completos y cerrados, soy más una mujer de insinuaciones e interrogantes, de sobresaltos y destellos, de frases precisas y cadencias consonantes.
Tiene que ver con el impulso de subrayar frases que luego querré volver a leer, para sumergirme en sus diversos sentidos y enigmas o que, por intrigantes o estéticamente bien logradas, me susurran certidumbres que cuando las leo por primera vez, no alcanzo a recorrer por completo, entonces su contundencia me envuelve y me asalta la urgencia de marcarlas, de dejar alguna seña que salte a la vista, como quién marca los árboles en un bosque desconocido y teme perderse en él, si no deja un rastro visible que le permita salir o volver a recorrer el sendero.
- El libro reclama mi atención completa, me sumerjo, me pierdo, olvido el paso del tiempo, el frío, el hambre, el dolor, la compañía, el entorno completo; casi que se me olvida que estoy viva, pues lo importante es aquello que encuentro entre las páginas. Suelo leer y tener música de fondo, sin embargo, si se trata de un “buen libro”, aquello que resuena no es más que ruido tenue e irrelevante, imperceptible, pues el libro se impondrá con sus variadas voces y me instará a ignorar las distracciones.
Cuando era una adolescente ya me dejaba atrapar. Mi madre me visitaba a altas horas de la madrugada, preocupada por la inmovilidad, desconcertada por la entrega y el abandono que me ponía como en trance, a miles de kilómetros, a siglos o dimensiones de distancia; me buscaba abrigo y me dejaba a solas, pues no podía estar de otra forma; le impresionaba que no me percatara del paso del tiempo o de las urgencias externas, pero ¿Qué más podía hacer?, si en esas lecturas y en las actuales, sólo me sé perder.
- Una buena lectura siempre me insta a escribir. Leer sin escribir es señal de aburrimiento, de falta de inspiración y de desidia, al menos en lo que a mí respecta. Un “buen libro” me empuja a hacer lo propio, casi que me obliga a comentar, preguntar, objetar y atemperar, a «yolimatizar» la voz de cada autor, de cada personaje, concepto o argumento.
He aprendido que cuando un libro convoca se establece un vínculo particular entre quién escribió y quién escribe, de modo que si alguna lectura me permite meramente pasar los ojos sobre las líneas, sin pausa, sin comentario, sin señalamiento, si me deja estar ausente o permite que las distracciones de la vida circundante se impongan y no me apremia a escribir, es porque no fue escrito para mí y, en tal caso, hace mucho aprendí que no había más que hacer que dejarlo ir; como quién abandona un postre que a algunos puede deleitar, pero a ti te produce malestar y hostigamiento, el esfuerzo por tragar terminará en un desagrado mayor.
- Tengo que volver a leer: No tengo idea de cuántos libros he leído hasta ahora, sin embargo, sé que aquellos que me resultaron “buenos”, he tenido que leerlos nuevamente, incluso más de dos veces. Y esto por varias razones: porque al terminar el libro siento que se me escaparon muchas cuestiones relevantes, porque el recorrido me llenó de pensamientos, emociones y figuraciones, porque dejé aquellas marcas y pistas que me invitan a volver a recorrer el camino, porque en cada nueva lectura construyo puentes diferentes, o simplemente porque el deleite de releer e imaginar una vez más se convierte en nostalgia lectora.
- Finalmente, me acompañan sensaciones perfectamente contradictorias: la del olvido y la memoria. Puedo leer un libro varias veces y en cada ocasión sentir que nunca lo había leído, de ahí que me dejo atrapar y llevar por las palabras como si fuesen nuevas y desconocidas; a la vez, recuerdo frases, relatos, fragmentos, datos, imágenes visuales de las páginas precisas y el lugar en el que algún párrafo o idea está fijado, como si nunca me hubiese ido o si recién hubiese terminado la lectura.
Quizá porque quedo implicada en las páginas, porque aquí y allá he vivido la emoción de que quién escribió lo hizo para mí y para mi deleite, o tal vez, porque entre palabras y “buenos libros” he logrado estar, sentir, imaginar, saborear, escuchar y pensar, para luego tratar de ser y vivir, cuando me siento empujada a escribir.